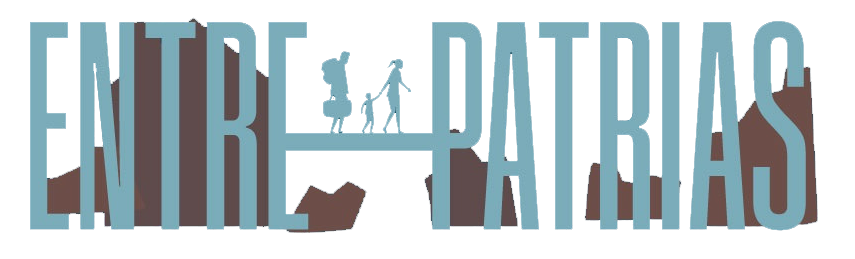Costa Rica: de país receptor a epicentro de una crisis migratoria sin precedentes

*** Más de un millón de personas han cruzado la región en tres años mientras el Estado responde con opacidad y violaciones a derechos humanos
El cambio fue abrupto. Costa Rica, históricamente conocida como un país receptor de migrantes nicaragüenses que se insertaban en diversos sectores económicos, se encuentra ahora en el centro de una crisis humanitaria que ha transformado radicalmente su papel en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Christopher Pérez Núñez, responsable técnico de proyectos en fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, explicó que «en los últimos 10 años se ha visto una complejización de los flujos migratorios en donde ya no solamente recibimos población migrante y también pues expulsamos, sino también estamos viendo como miles y miles de personas transitan por Costa Rica con el objetivo de llegar a los Estados Unidos», durante su participación en el seminario Movilidad humana y migración: cuerpos, fronteras, luchas y resistencias en el siglo XXI.
Las cifras son contundentes. Pérez Núñez reveló que «solamente en lo que ha sido el 2022 al 2024, cruzaron más de 1 millón de personas por la región», describiendo un escenario de desbordamiento en las fronteras y miles de personas en condición de calle, particularmente en la zona sur del país, donde se habilitó el campo ferial de Paso Canoas como un espacio temporal atendido principalmente por organizaciones humanitarias.
El perfil de quienes transitan también cambió drásticamente. Ya no son solo hombres en edad productiva, sino familias completas con niños en brazos, mujeres embarazadas y personas provenientes de cuatro continentes: desde Ucrania, Turquía, Camerún y Ghana, hasta Irán, Afganistán y Siria, además de la numerosa población venezolana, ecuatoriana y colombiana. El especialista precisó que «alrededor de una quinta parte del total de las personas que han cruzado han sido menores de edad«.
Estas personas huyen de realidades diversas: violencia política, los efectos del cambio climático, violencia de género. Pérez Núñez subrayó que «realmente son una diversidad de motivos que no permiten encasillar a esta población en un solo marco conceptual».
La situación se agravó con el fortalecimiento del crimen organizado en la ruta migratoria, especialmente en el Tapón del Darién. El ponente denunció que «desde el 2023 ya era de conocimiento público que estos grupos de crimen organizado, el narcotráfico que controlaba el cruce por el Darién estaba generando más ingresos a través de esta situación que es lo que generaban ya con el tráfico de drogas», destacando también la alta condición de riesgo que enfrentan las personas migrantes, con especial gravedad en la violencia sexual hacia mujeres y niñas, tortura, desnutrición y una importante cantidad de niñez no acompañada.
El «flujo controlado» y sus irregularidades
En octubre de 2023, ante la imposibilidad de ocultar la crisis, los gobiernos de Costa Rica y Panamá implementaron el llamado «flujo controlado», un mecanismo de gestión migratoria compartida que transportaba en buses a las personas desde la salida de la selva del Darién hasta Paso Canoas y eventualmente hacia la frontera con Nicaragua. Sin embargo, este sistema presentó irregularidades preocupantes. Pérez Núñez relató que «los buses cuando estaban llegando a frontera norte los chiles eran interceptados por personas que se dedicaban al tráfico de personas«, señalando además que los migrantes debían pagar alrededor de 90 dólares por el transporte, mientras el gobierno mantenía un hermetismo en el manejo de la información.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 cambió nuevamente el escenario de forma radical. El endurecimiento de la política migratoria estadounidense y el recorte drástico de fondos de cooperación internacional, explicó el especialista del Servicio Jesuita, «afectó profundamente a todas las organizaciones humanitarias a lo largo de la región», describiendo también el surgimiento del «flujo inverso o retorno forzado».
Pérez Núñez indicó que «empezamos a observar durante este año una gran cantidad de personas que están regresándose, personas que ya habían sufrido bastante en su tránsito hacia el norte». Muchas de estas personas fueron expulsadas de Estados Unidos de manera irregular o decidieron salir por cuenta propia ante el riesgo de perder todo lo construido. El especialista agregó que «muchas personas incluso alegan que fue peor lo que vivieron en México que lo que vivieron en la selva del Darién», describiendo situaciones de secuestro y tortura que dejan a las personas «muy afectadas física y emocionalmente».
La crisis de financiamiento ha provocado la salida de varias organizaciones humanitarias de las zonas fronterizas. Recientemente, Casa Esperanza en Los Chiles tuvo que cerrar su dormitorio, el único oficial de la zona con capacidad para 40 personas. Agencias de Naciones Unidas como ACNUR y UNICEF también se han retirado, sobrecargando a las organizaciones que permanecen en terreno, como el propio Servicio Jesuita para Migrantes, Hands for Health, Cadena y la Comunidad Inter Congregacional.
Costa Rica como «tercer país seguro»: 200 personas en limbo legal
Pero quizás el episodio más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando Costa Rica fue posicionada como «tercer país seguro» por Estados Unidos. Pérez Núñez narró que «200 personas fueron expulsadas de los Estados Unidos en febrero de este año a Costa Rica en una situación muy muy triste», destacando que venían «una gran cantidad de menores de edad de también mujeres en condiciones de embarazo con menores en brazos».
Lo más alarmante fue que no existía ningún acuerdo escrito entre las autoridades costarricenses y estadounidenses. El canciller de la República fue interpelado en la Asamblea Legislativa «y no supo dar respuesta a esta situación», indicó el ponente. Las personas fueron ilegalmente privadas de libertad, sin información en sus idiomas —la mayoría hablaba farsi, chino o turco—, y con una débil respuesta interinstitucional.
Pérez Núñez sentenció que «Costa Rica lamentablemente se insertó dentro de una cadena de violación de derechos humanos que se originó desde los Estados Unidos», citando tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Habitantes y otras organizaciones. La Sala Constitucional falló posteriormente obligando al Estado costarricense a responder de manera integral y reconociendo que hubo «violación de derechos humanos sistemática».
Hoy, muchas de esas 200 personas han desaparecido sin que el Estado sepa su paradero, ya sea porque escaparon o porque les permitieron salir, pero sin ningún monitoreo posterior.
Para cerrar su presentación, el especialista planteó una pregunta urgente: «¿Cuál debería ser el rol de la sociedad costarricense de los partidos políticos ahora que estamos en campaña electoral y también de la academia? ¿Cuál podría ser ese rol y de qué forma podríamos aportar a mejorar la condición del tránsito de estas personas?».
La respuesta del Estado costarricense hasta ahora, según Pérez Núñez, «se debate entre la invisibilización, la criminalidad y la securitización de la migración«, mientras la población en movilidad forzada por las Américas continúa en altísima condición de vulnerabilidad, cada vez más expuesta a las redes del crimen organizado que han convertido el sufrimiento humano en un negocio más lucrativo que el narcotráfico.