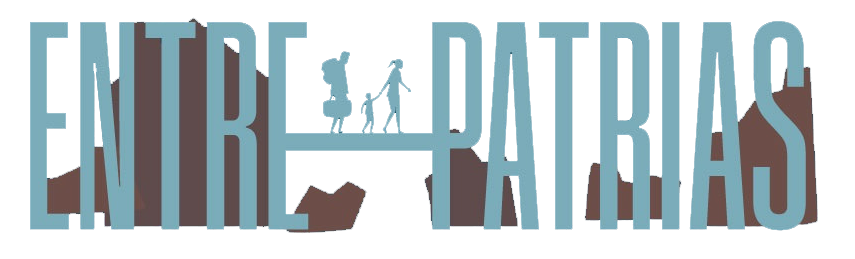Una hoja de ruta migrante para Costa Rica: las propuestas que marcarán las elecciones 2026

Imaginen por un momento un país donde regularizar el estatus migratorio no cueste el 75% del salario mensual de una mujer trabajadora doméstica. Un país donde las madres migrantes puedan acceder al mismo sistema de cuido infantil que brindan a las familias costarricenses. Un país donde el acceso a la salud sexual y reproductiva no dependa del color del pasaporte.
Estas no son utopías. Son propuestas concretas que ahora están en camino hacia las oficinas del gobierno de Rodrigo Chaves y los equipos de campaña de quienes aspiran a sucederlo en Casa Presidencial. La hoja de ruta construida colectivamente por voces migrantes, académicos, activistas y autoridades tiene un objetivo claro: transformarse en compromisos específicos de las candidaturas para las elecciones de febrero 2026.
Del diálogo a la acción: cuando las voces migrantes toman el protagonismo político
Los datos oficiales revelan que el 7% de la población residente en Guanacaste es migrante, mientras que la población migrante constituye más de 10% del total de habitantes en Costa Rica. En cantones fronterizos como La Cruz, esta cifra se dispara hasta representar casi una quinta parte de sus habitantes. A nivel nacional, los nicaragüenses representan el 74,6% del total de inmigrantes residentes, calculado en 385.899 extranjeros, lo que los convierte en el grupo migrante más significativo del país. Sin embargo, según proyecciones de la Organización Internacional de las Migraciones, el país podría recibir un mínimo de 405.191 personas y hasta un máximo de 980.555 migrantes en tránsito durante 2024.
Roberto de la Ossa, director del documental «Bachero» que retrata la realidad de trabajadores nicaragüenses de la construcción, fue contundente al señalar la contradicción fundamental del modelo migratorio costarricense: «Costa Rica recibe a las personas migrantes para trabajar, pero no termina de implementar su propio Plan Nacional de Integración». Esta realidad cobra especial relevance cuando se considera que, aunque las leyes de Costa Rica reconocen a las personas trabajadoras extranjeras los mismos derechos laborales que a una persona costarricense, la práctica cotidiana está marcada por irregularidades y abusos sistemáticos.
El investigador Gustavo Gatica López puso el foco en una dimensión crítica: «La pobreza tiene rostro de mujer migrante. Muchas están en empleos informales con bajos salarios, y regularizar su estatus les cuesta hasta un 75% de su ingreso mensual. Además, mientras cuidan a hijos de familias costarricenses, no tienen acceso al cuido para los suyos».
Elizabeth Villarreal, cofundadora de la Colectiva Volcánicas, defendió un derecho fundamental: «También tenemos derecho a construir una vida en dignidad, a pensar y a habitar un territorio en dignidad». Sus palabras resonaron especialmente al abordar las barreras que enfrentan las mujeres migrantes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

Laetitia Deweer, de CEPIA, describió una realidad inquietante: «Muchas mujeres se automedican porque no tienen acceso a la seguridad social». Esta situación se agrava cuando se considera que el derecho a la salud de las personas nicaragüenses está determinado por el estatus migratorio, creando un círculo vicioso donde la irregularidad migratoria se traduce en denegación de derechos humanos.
La abogada Larissa Arroyo señaló una falla estructural del sistema: «Cuando no hay datos, no se pueden crear políticas públicas para la protección de las mujeres migrantes. Apuesto por la cultura de la denuncia para evidenciar las fallas».
El académico Esteban Barboza no evadió una verdad incómoda: «Vivimos en un mundo racista, clasista y xenófobo. En Costa Rica siempre ha habido una distinción entre quién es bienvenido y quién no». Esta reflexión cobra particular relevancia cuando se analiza que, mientras Costa Rica proyecta una imagen de país receptor, más del 50% de las personas migrantes encuestadas en estudios recientes no dispone de condiciones básicas adecuadas, según investigaciones de la OIM, USAID y la Dirección General de Migración y Extranjería.
¿Cuáles son los desafíos de esta hoja de ruta?
Desde el ámbito institucional, el doctor Marvin Palma, director del Hospital de Liberia, reconoció los desafíos del sistema de salud pero abogó por mantener «la cultura binacional en la atención médica brindada por la Caja Costarricense del Seguro Social porque esta es la naturaleza de nuestra zona». Sin embargo, esta voluntad institucional contrasta con la realidad que viven las comunidades migrantes, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo una lucha cotidiana marcada por la burocracia y la discriminación.
Iris Barrera, defensora y refugiada política nicaragüense, ofreció una reflexión que resume el espíritu del encuentro: «Nadie está exento de migrar. Mientras más entendamos la migración, más empáticos seremos con quienes habitan este territorio».
El desafío ahora está en transformar estas voces y propuestas en políticas públicas concretas que reconozcan la contribución fundamental de las personas migrantes al desarrollo de Guanacaste y Costa Rica, y que garanticen sus derechos humanos fundamentales en condiciones de dignidad e igualdad.
Este espacio de diálogo abierto por el primer Laboratorio Comunitario de Diálogo Migrante en Guanacaste marca un precedente importante en una provincia donde la realidad binacional no es una excepción sino la regla, y donde el futuro del desarrollo económico y social está intrínsecamente ligado al reconocimiento y la protección de los derechos de las personas migrantes.