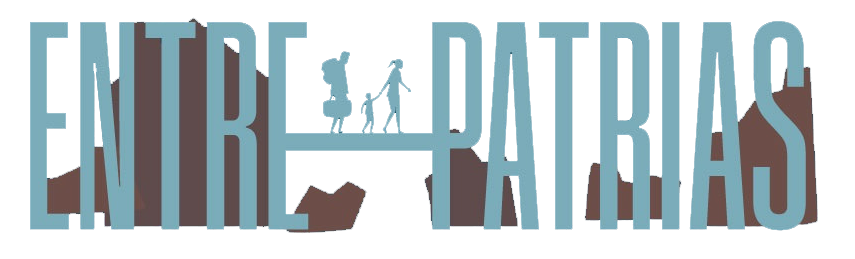Costa Rica: la promesa que nos trajo hasta aquí

Por Reyna Vallecillo
Llegué a Costa Rica hace cuatro años creyendo en una promesa: la de un país que, durante más de siete décadas, ha construido una democracia sólida, admirada en la región y elogiada por líderes mundiales y secretarios generales de las Naciones Unidas. Un país que abolió el ejército, apostó por la educación y se erigió como referente de paz y derechos humanos en Centroamérica.
Esa promesa no era una fantasía. Aquí he podido reconstruir mi vida como periodista, ejercer mi profesión con libertad y encontrar vecinos solidarios. Como yo, miles de nicaragüenses hemos hallado oportunidades reales para trabajar, estudiar y rehacer nuestros proyectos de vida. Sin embargo, hay otra verdad que no puedo callar: una verdad incómoda que revela fisuras profundas en un sistema que promete protección, pero que en la práctica deja a personas migrantes y refugiadas en un limbo peligroso.
Otoniel Orozco Méndez también creyó en esa promesa. Nicaragüense naturalizado costarricense, empresario y padre de familia. El 3 de junio de 2024 fue asesinado por su vecino. Según información publicada por medios de comunicación y denuncias de sus familiares, el agresor lo había acosado durante años con comentarios xenofóbicos. La familia presentó múltiples denuncias que, de acuerdo con sus allegados, no recibieron la respuesta necesaria. En diciembre de 2024, el responsable fue condenado a 20 años de prisión. Pero Otoniel ya no está. La justicia llegó demasiado tarde.
En diciembre de 2025, yo misma viví esa brecha entre la promesa y la realidad. Una solicitud elemental —bajar el volumen de la música en la planta baja del edificio donde vivía— desató semanas de hostigamiento. Mi vecina respondió con amenazas, golpes violentos contra las estructuras compartidas y xenofobia abierta. En Nochebuena dedicó públicamente la canción “Rata Inmunda” “para los nicaragüenses”. El 28 de diciembre, con guantes de boxeo, golpeó las verjas del edificio y me amenazó directamente, incitándome a bajar mientras decía: “esa paisa enana no va a bajar”.
Llamé al 911. La Fuerza Pública acudió al lugar. Frente a los oficiales, mi agresora profirió comentarios xenofóbicos explícitos. La respuesta fue conciliatoria, sin medidas frente al discurso de odio. Se me indicó acudir a la Fiscalía. Al hacerlo, me informaron que no existía parte policial y que debía esperar hasta el 5 de enero debido a las vacaciones. El sistema estaba “de vacaciones”; el riesgo, no.
El 2 de enero abandoné el que consideraba mi hogar. Me desplacé de manera forzada por segunda vez en mi vida. Esta vez no huía de una dictadura, sino de la indiferencia institucional frente a la xenofobia y de una violencia que sentía respirándome en la nuca.
Esta no es una historia aislada. Es un patrón que se repite y que muchos prefieren ignorar porque incomoda y cuestiona la narrativa idílica del “Pura Vida”. Costa Rica firma convenciones internacionales de protección a personas migrantes y refugiadas y condena la discriminación en foros globales. Pero cuando una denuncia concreta llega a una delegación policial o a una fiscalía, ¿qué ocurre? ¿Existen consecuencias reales o se reduce todo a “conflictos vecinales”?
Sé que hay muchos costarricenses que viven y defienden los valores democráticos con integridad. Pero también existe una xenofobia normalizada que el sistema no enfrenta con la seriedad que amerita. Mientras no se haga, seguirán ocurriendo casos como el de Otoniel, porque la indiferencia es tierra fértil para la impunidad.
Este es un llamado urgente a la institucionalidad democrática de Costa Rica. Somos miles de nicaragüenses quienes vivimos, trabajamos, formamos familias y pagamos impuestos en este país, estimaciones sugieren que somos más de 400 mil personas. No pedimos privilegios. Pedimos que el sistema democrático funcione cuando lo necesitamos: que una denuncia por xenofobia tenga peso, que el discurso de odio tenga consecuencias antes de que sea irreversible.
La democracia no se mide por los tratados que se firman ni por los reconocimientos que se reciben, sino por la forma en que el Estado responde cuando alguien pide ayuda, sea costarricense o no. Otoniel perdió la vida. Yo, en comparación, he salido airosa. La pregunta es si Costa Rica está dispuesta a cerrar la brecha entre lo que promete y lo que entrega. Mientras esa brecha exista, su legado democrático seguirá siendo una promesa incompleta.
(*) La autora es periodista nicaragüense refugiada en Costa Rica.